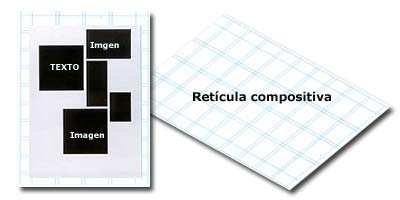| ARQ, n. 58 En Planta / Plan view, Santiago, diciembre, 2004, p. 13-18. Notes english LECTURAS Sobre la planta: retícula, formato, trazados Josep Quetglas RESUMEN
En medio de un panorama dominado por la cultura de las imágenes, donde la fotografía de arquitectura y el render se han vuelto los medios de comunicación predilectos, volvemos por un minuto a detenernos en las plantas de arquitectura. Verdadera huella del edificio sobre el suelo, la planta contiene una parte importante de las claves del proyecto, siendo al mismo tiempo medio de representación, herramienta de diseño para el arquitecto, patrón de trazado e instrucción para el constructor. Aunque la planta se presenta invisible al habitante, ella determina con precisión la calidad de los espacios en que vivimos.
Sin fotografías, vemos nuevamente en planta.
Palabras clave: Plantas de arquitectura, dibujos de arquitectura, representación, trazados, levantamientos.
Al iniciar el proyecto de la Villa Savoye, Le Corbusier y Pierre Jeanneret adoptan una malla estructural utilitaria, formada por una simple cuadrícula de tres módulos de lado, con una breve solapa lateral en voladizo a derecha e izquierda. Es, antes que un conjunto de dieciséis pilares, una simple pauta, una trama de líneas donde sostener las dimensiones y relaciones mutuas entre espacios y actividades. No hay que confundir esta retícula con una determinación constructiva, aunque la medida del módulo no sea arbitraria y coincida, por simple sensatez, con la crujía habitual en los proyectos del taller de esa época –5 m entre ejes de pilares, con dos voladizos laterales de 1,25 m–.
Que la retícula así formada sea una cuadrícula, es decir que todavía no se haya determinado la dirección del forjado, basta para indicar que se trata de un momento inicial, pre-constructivo. De hecho, cuando se determine el diseño estructural de la villa, la cuadrícula pasará, como en Les Terrasses, a ser rectangular y la estructura se orientará según pórticos paralelos.
La superficie ocupada resulta de 17,5 x 15 m, es decir 262,5 m2 por planta. La superficie de Les Terrasses, ocupando un rectángulo de 20 x 13,25 m, era de 265 m2; prácticamente igual, pese a que los Savoye fueran una pareja con un hijo mientras que el grupo familiar en Les Terrasses era más numeroso y, sobre todo, más complejo en sus relaciones internas. La heterogeneidad de la ocupación daba en Garches un ritmo alternado de 2–1–2–1-2 por 0,5-1,5–1,5–1,5–0,5, mientras que en Poissy es, simplemente, un compás regular de 0,5–2–2–2–0,5 por 2–2-2.
Se entiende mejor el carácter compositivo, no estructural, de esta trama de dibujo cuando se compara el rectángulo de la planta con el formato de las pinturas puristas de Jeanneret. Las pinturas están hechas habitualmente sobre una tela entre rectangular y cuadrada, de colocación tanto horizontal como vertical, en la que pueden inscribirse dos triángulos equiláteros iguales y opuestos, con el vértice de uno en el punto medio de la base del otro. Según Ozenfant y Jeanneret, ese esquema determina una proporción de la tela y unos puntos y ejes interiores capaces de sostener con precisión y asegurar la eficacia de las posiciones más comprometidas de la composición. “Es costumbre escoger bastante arbitrariamente el formato de la tela. Muchos pintores adoptan sin reflexión superficies muy alargadas, superficies fragmentarias que escapan a la visión normal del ojo. (...)
Nosotros hemos elegido las superficies similares a las de la tela de 40F, estimando que esta superficie es de orden indiferente. (...)
Además, esta superficie contiene propiedades geométricas importantes: permite diversos trazados que determinan lugares geométricos del mayor valor plástico. Estos trazados son los del triángulo equilátero, que se inscribe eficazmente en la tela, y que determinan en los ejes dos lugares del ángulo recto del mayor valor constructivo. La tela se encuentra así dividida en segmentos con ángulos parecidos y contiene líneas que conducen al ojo hasta los puntos más sensibles. Estos puntos sensibles constituyen verdaderos centros estratégicos, orgánicos, de la composición” (Ozenfant y Jeanneret, 1921).
Se trata del formato de academia 40 Figura, equivalente a un bastidor de medidas 100 x 81 cm. En el número 17 de L’Esprit Nouveau (junio de 1922), se publica un ejemplo de trazados reguladores en una tela de Jeanneret y en otra de Ozenfant: la tela de Jeanneret muestra los dos triángulos invertidos.
Si aceptamos el listado de pintura en Le Corbusier lui-même (Petit, 1970) como estadísticamente representativo, podemos contar que, entre 1919 y 1930, de 144 telas pintadas, 72 de ellas, exactamente un 50%, han sido escogidas con el formato 40F: miden 100 x 81 cm(1).
Esa proporción de rectángulo en el que se inscriben los dos triángulos equiláteros es la misma de los que serán, desde 1929, los tomos de sus Œuvres complètes(2), y ya había sido conocida por Le Corbusier desde 1915, aplicada a la arquitectura, cuando, en sus sesiones en la Biblioteca Nacional, trabajando sobre lo que debía ser su libro La construction des villes, dibuja los “Parvis dorics. Jérusalem”(3), señalando los dos triángulos entre los elementos de la explanada.
Pues bien, el rectángulo de 15 x 16,50 m de la Villa Savoye coincide en sus propiedades con las del bastidor 40F según Ozenfant y Le Corbusier: es posible inscribir en él los dos triángulos equiláteros opuestos. La malla donde va a proyectarse la villa es la misma que aquélla sobre la que se pintan las composiciones puristas(4). “Una pintura es la asociación de elementos precisados, asociados, arquitecturados.
Una pintura no debe ser un fragmento, una pintura es un entero. Un órgano viable es un entero: un órgano viable no es un fragmento.
Para arquitecturar hace falta espacio; el espacio comporta tres dimensiones. Admitimos pues al cuadro, no como una superficie, sino como un espacio” (Ozenfant y Jeanneret, 1921). Si admitimos el cuadro como un espacio arquitectonizado, como una articulación de las tres dimensiones, se hace posible admitir, viceversa, el espacio de tres dimensiones como controlable y dirigible desde el plano.
Pero, ¿desde qué punto de vista puede justificarse usar un mismo apoyo compositivo para una pintura y una vivienda? El criterio desde el que Jeanneret y Ozenfant escogen el formato 40F para sus pinturas está dicho explícitamente: el cuadro debe ser abarcable todo él desde un único punto de vista, sin obligar a dirigir la mirada hacia distintos lados, y debe tener además la neutralidad suficiente para que el reconocimiento del formato no sea previo al de la propia pintura, sino consecuencia de ella. Pero se hace difícil aceptar que eso tenga algo que ver con el trazado a escala en planta de una vivienda, que no parece estar hecha para ser contemplada colgada de una pared. Es más, pueden encontrarse frases de Le Corbusier en contra de la mirada pictórica dirigida hacia las plantas y dibujos de arquitectura. Por ejemplo ésta: “Una planta no es algo bonito de dibujar, como la cara de una madona; es una austera abstracción; no es más que una algebrización, árida a la mirada” (Le Corbusier, 1924)(5). ¿Acaso hay que entender que, si se tratase de cuadros puristas, también ellos austeras abstracciones, áridas algebrizaciones, la comparación entre una planta y una pintura sí que sería en ese caso posible? ¿Dibujar una planta no es como dibujar la cara de una madona, aunque sí es como dibujar un bodegón purista? Pero el propio Le Corbusier se ha encargado de demostrar que pintura purista y pintura bizantina o medieval son iguales, comparten unos mismos principios e instrumentos compositivos: los trazados reguladores son comunes en ambas.
¿Cómo hay que entender, así, esta contradicción en las palabras de Le Corbusier? ¿Cómo leerlas, para que la contraposición desaparezca?(6) El diverso contexto en que una y otra frase han sido escritas es indicativo, sin duda. Ni siquiera los dos textos están firmados por la misma “persona”. Una frase aparece en el número 4 de L’Esprit Nouveau, en un artículo pensado y escrito desde el interior de la pintura, titulado “Le Purisme”, firmado por Ozenfant y Jeanneret. La otra frase aparece también en el mismo número de la misma revista, pero está pensada y escrita desde la arquitectura, firmada por alguien llamado Le Corbusier-Saugnier, y se recogerá más tarde en Vers une architecture, donde puede leerse desde entonces.
En dos de los capítulos de Vers une architecture se argumenta acerca de las plantas, en “Trois rappels à MM les architectes. Le plan” (Le Corbusier, 1924)(7) y en “Architecture. L’illusion des plans” (Le Corbusier, 1924)(8) . Le Corbusier, que ha definido la arquitectura como lo que ocurre cuando una mirada humana circula entre específicos hechos plásticos estratégicamente dispuestos, sabe que no hay nada arquitectónico en el trazado y percepción de un dibujo en planta. En ”Confession”, por ejemplo, escribe: “Estoy hoy sobrecogido de admiración frente a la belleza primera de una planta de catedral, y de estupor frente a la pobreza primera de la obra misma. La planta y la sección góticas son magníficas, fulgurantes de ingenio. Pero su verificación no llega por el control de los ojos” (Le Corbusier, 1925). No nos interesa tanto justificar la diferencia de opiniones a partir de situaciones distintas como, a la inversa, entender la base común que se manifiesta en formulaciones aparentemente diversas, pero que deben de ser, bien leídas, coherentes y complementarias entre sí.
Le Corbusier entiende la planta como un ejercicio múltiple. Por un lado, se apoya en el doble sentido que tiene el término plan en francés: equivalente a los castellanos planta y plan. La planta es el plan estratégico para una batalla (Le Corbusier, 1924)(9), la que se librará entre los efectos plásticos y la mirada del espectador; la planta es la partitura donde los acontecimientos que se producirán en la ejecución arquitectónica efectiva están indicados, con abreviaciones y apuntes convencionales que no coinciden con el momento y la substancia de la percepción. En tanto que plan, la planta es el laboratorio y el escenario donde se ensaya, donde se proyecta, por parte del arquitecto, lo que luego va a ocurrir, tanto durante la construcción como durante la experiencia arquitectónica del espectador. Sólo produciendo orden y determinación en la planta podrá disponerse y garantizarse orden y determinación en la percepción arquitectónica. “La planta está en la base. Sin planta, no hay ni grandeza de intención ni de expresión, ni ritmo, ni volumen, ni coherencia. Sin planta lo que hay es esa sensación insoportable para el hombre, informe, indigente, desordenada, arbitraria.
La planta exige la imaginación más activa. Exige también la disciplina más severa. La planta es la determinación de todo; es el momento decisivo. Una planta no es bonita de dibujar, como la cara de una madona; es una austera abstracción; no es más que una algebrización árida para la mirada. (...)
La planta lleva en sí un ritmo primario determinado: la obra se desarrolla en extensión y en altura, siguiendo sus prescripciones, con consecuencias que se extienden desde lo más simple hasta lo más complejo, bajo una misma ley. La unidad de la ley es la ley de la buena planta: ley infinitamente modulable.
El ritmo es un estado de equilibrio que procede de simetrías simples o complejas, o que procede de sabias compensaciones. El ritmo es una ecuación. (…)
La planta lleva en sí la esencia misma de la sensación” (Le Corbusier, 1924). “Hacer una planta es precisar, fijar ideas.
Es haber tenido ideas.
Es ordenar esas ideas para que se vuelvan inteligibles, ejecutables y transmisibles. Hay pues que manifestar una intención precisa, haber tenido ideas, para haber podido darse una intención. Una planta es, de alguna manera, un concentrado, como una tabla analítica de materias. Bajo una forma tan concentrada que aparece como un cristal, como un dibujo de geometría, contiene una enorme cantidad de ideas y una intención motriz” (Le Corbusier, 1924)(10). Pero hay otro aspecto propio de la planta. Si lo arquitectónico es, específicamente, lo que ocurre cuando el espectador se enfrenta a hechos plásticos sabiamente dispuestos, eso significa que lo dibujado en planta no puede ser confundido con lo arquitectónico, pero ni siquiera lo construido coincide por entero con lo arquitectónico: el edificio es, también él, un medio instrumental, distinto a las sensaciones fisiológicas impuestas y a las libres asociaciones de ideas que ocurren en los sentidos y cabeza del espectador, cuyo dispositivo integrado forma, él sí, lo específicamente arquitectónico. No hay representación posible de lo arquitectónico, que es algo que ocurre en un circuito virtual entre el objeto plástico y la mirada y cabeza del espectador, donde el espectador usa plenamente, libremente, individualmente sus capacidades propias de memoria, análisis, razonamiento, creación. “La arquitectura, que es asunto de emoción plástica, debe, en su dominio, EMPEZAR TAMBIÉN POR EL PRINCIPIO, y USAR LOS ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE CAPTAR NUESTROS SENTIDOS, DE COLMAR NUESTROS DESEOS VISUALES, y de disponerlos de manera tal QUE SU VISTA NOS AFECTE CLARAMENTE, por la finura o la brutalidad, el tumulto o la serenidad, la indiferencia o el interés; estos elementos son elementos plásticos, formas que nuestros ojos ven claramente, que nuestro espíritu mide. Estas formas primarias o sutiles, flexibles o brutales, actúan fisiológicamente sobre nuestros sentidos (esfera, cubo, cilindro, horizontal, vertical, oblicua, etc.) y los conmueven. Al quedar afectados, somos capaces de percibir más allá de las sensaciones brutales; nacerán entonces algunas relaciones, que actúan sobre nuestra consciencia y nos ponen en estado de gozo (consonante con las leyes del universo que nos dirigen y a las cuales se someten todos nuestros actos), donde el hombre usa plenamente sus dotes de recuerdo, de examen, de razonamiento, de creación” (Le Corbusier, 1924). De lo arquitectónico, así, fuera de la experiencia directa, sólo poseemos rastros incompletos, reducciones, secciones, sombras, reflejos en otras dimensiones, que son índice de lo arquitectónico pero que ni lo representan ni coinciden con ello. El edificio construido es uno de tales reflejos, los dibujos en planta también lo son. Si el sentimiento arquitectónico es posible, lo es, para Le Corbusier, en base a unas leyes naturales que son comunes al espectador y al escenario por donde circula el espectador. Esas mismas leyes naturales rigen, y pueden y deben ser aplicadas, para la producción afinada de esos otros instrumentos arquitectónicos que son los dibujos. Es en su condición de dibujos, y no de representación de arquitectura, que pueden ser objeto de la misma afinación que todos los objetos, pasivos y activos, que intervienen en la emoción arquitectónica, para los cuales la precisión de la factura es condición para la precisión de la mirada. Y uno de los procedimientos para asegurar tal precisión es el de los trazados reguladores.
Le Corbusier ha explicado que los trazados reguladores pueden ser de muy diversa índole: numéricos o geométricos, automáticos o áureos, todos complementarios y superponibles entre sí, en una misma composición, pero que se distinguen netamente unos de otros por el distinto momento en que es adecuado usarlos. Intervienen en dos momentos distintos del proceso del proyecto. Unos, en el momento inicial, sirven como pauta indiferente y eficaz que sostiene los primeros trazos y particiones. Otros, a posteriori, permiten reconocer y precisar las tensiones y líneas que han ido apareciendo sin premeditación sobre el papel. Son, entonces, un instrumento para fijar en detalle posiciones y relaciones ya presentes, no para crear. “Para alcanzar estos trazados reguladores no existe una fórmula única, fácil de aplicar; a decir verdad es un asunto de inspiración, de verdadera creación; hay que encontrar la ley geométrica que está en potencia en una composición, que la regula y determina; a un momento dado se le aparece al espíritu y lo unifica todo; intervienen entonces algunos desplazamientos, algunas rectificaciones; una armonía perfecta reina por fin en toda la composición” (Le Corbusier, 1926). La ley geométrica ya estaba activa en la composición, intuitiva, invisible. Cuando es reconocida, pueden adoptarse algunos desplazamientos, algunas rectificaciones, puede precisarse cada posición: tal es el papel de los trazados reguladores. “El trazado regulador es un medio geométrico o aritmético que permite traerle a una composición plástica (arquitectónica, pictórica o escultórica), una precisión muy grande en el proporcionamiento.
Aquí no hay ni mística, ni misterio; hay sólo una rectificación, una precisión de las intenciones que el plasticista ha puesto en su obra.
El trazado regulador no aporta lirismo a la obra; puede, si es neto y categórico, conferir una limpidez, una especie de centelleo, y eso gracias a la unidad que confiere a todos los elementos de la composición. Precisando la composición, afirma la intención” (Le Corbusier, 1929). notas
1. Las pinturas también pueden disponerse verticalmente, 81 x 100 cm.
2. Debo a Víctor-Hugo Velásquez esta advertencia.
3.FLC B2-20-652. El texto correspondiente puede encontrarse en Charles-Edouard Jeanneret, Le Corbusier; La construction des villes. L’Age d’Homme, Héricourt, 1992, p. 135.
4.Pero quizás valga la pena advertir que, si bien en el rectángulo de la villa es posible inscribir los dos triángulos equiláteros, y si durante la década de los años veinte también quedan rastros del mismo esquema en pinturas y apuntes, no es posible inscribirlos en el formato 40F, pese a la afirmación de Ozenfant y Jeanneret, ni tampoco en ninguno de los otros bastidores de academia. Años más tarde, en 1950, Le Corbusier corregirá, con astucia, sin reconocer el error, el texto de L’Esprit Nouveau, al comentar la composición de sus pinturas: “Une remarque s’impose: on voit que les tracés ne partent pas des quatre coins de la toile, mais qu’ils laissent un résidu (...). L’exégéte non averti pourra s’évertuer sans succés à reconnaître en ces œuvres des tracés partis des quatre coins de la toile; il n’y arrivera pas ou tombera dans l’arbitraire. Bien que pratiquant les tracés régulateurs depuis plus de trente années, je déclare qu’une fois les années écoulées et la mémoire défaillie, il est très difficile de retrouver le véritable tracé régulateur dans une œuvre remontant à dix ou trente années, à moins d’y avoir prudemment inscrit des points de repère” (Le Corbusier, Le Modulor, cit., pp. 214-215). Sobre estas cuestiones, vid: R. Fischler, 1979. Fischler comenta que el formato 40F puede ser considerado suma de dos rectángulos de proporciones áureas, aunque Jeanneret y Ozenfant tampoco lo habían advertido. Fischler hace depender el cambio de actitud de Le Corbusier hacia la sección áurea de la lectura de Esthétique des Proportions, de Matyla Ghyka, publicado en 1927, pero los primeros trazados en su arquitectura no se producen hasta el verano de 1928.
5.Primera publicación en L’Esprit Nouveau 4, enero de 1921.
6.Una primera expresión de la diferenciación temporal entre concebir y dibujar, y una primera desconfianza hacia el dibujo, puede encontrarse ya en 1910, entre los borradores del proyecto de libro La construction des villes: “Comment se faciliter cette tâche consistant à tout voir dans son cerveau, puisque le dessin ne tend que des pièges?”, Charles-Edouard Jeanneret, Le Corbusier, La construction des villes, ver nota 3, p. 140. Pero es probable que, aquí, por “dessin” deba entenderse sobre todo el dibujo al modo y con los objetivos de L’Eplattennier.
7.Primera publicación en L’Esprit Nouveau 4, enero de 1921.
8.Primera publicación en L’Esprit Nouveau 15, febrero de 1922.
9.“C’est un plan de bataille. La bataille suit est c’est le grand moment. La bataille est faite du choc des volumes dans l’espace et le moral de la troupe, c’est le faiseau d’idées préexistentes et l’intention motrice. Sans bon plan rien n’existe, tout est fragile et ne dure pas, tout est pauvre même sous le fatras de l’opulence”.
10. En una de las primeras y mejores exposiciones de las teorías de Le Corbusier, Maximilien Gauthier escribe: “Se hace pasar la idea gráfica por delante de la idea constructiva y de la idea estética: profundo error. La planta, al contrario, debe ser como la tabla analítica de las materias, es decir la expresión clara, legible, concentrada, de la solución del problema utilitario planteado”.
Bibliografía
Fischler, R.; “The early relationship of Le Corbusier to the ‘golden number”. Environment and Planning B, vol. 6, 1979, pp. 95-103. /
Gauthier, Maximilien; Le Corbusier ou L’architecture au service de l’homme. Denoël, París, 1944, p. 66.
Le Corbusier; Vers une architecture. 2e, Ed. G. Crès et Cie., París, 1924, pp. 7-8; 31-48; 141-160.
Le Corbusier; L’Art Décoratif d’aujourd’hui. Ed. G. Crès et Cie., París, 1925, pp. 208-209.
Le Corbusier; Almanach d’Architecture Moderne. Ed. G. Crès et Cie., París, 1926, p. 38.
Le Corbusier; “Tracés régulateurs”. L’Architecture Vivante, 2e série, París, 1929, p. 13.
Ozenfant, A.; Jeanneret, Ch-E; “Le Purisme”. L’Esprit Nouveau Nº 4, París, enero de 1921, pp. 379-380.
Petit, Jean; Le Corbusier lui-même. Rousseau, Ginebra, 1970, pp. 212-213.
Josep Quetglas
Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Barcelona, 1973. Catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya, es autor de numerosos libros e investigaciones. |
|